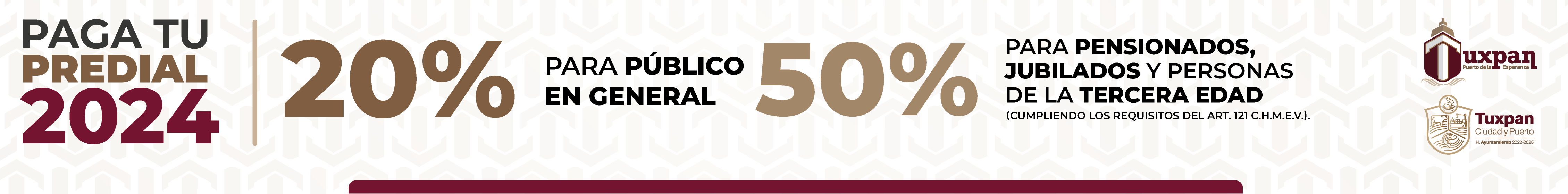En el mundo entero marcharon para protestar contra las atrocidades que ocurrieron en Guerrero. Bien merecido, pero ¿por qué estos generosos europeos, estadounidenses y demás no marchan para denunciar la persecución de los cristianos en Irak, la tragedia de los curdos y la indiferencia global frente al virus letal identificado en 1976 llamado Ébola? ¿Por qué gobiernos y laboratorios no echaron entonces toda la carne al asador para encontrar el remedio? Porque mataba, en la África más profunda, a los más pobres entre los pobres.
El historiador no sabe mucho de biología pero escucha a los biólogos preocupados por el Ébola y recuerda tragedias anteriores. En 430 antes de Cristo, Tucídides escribía en su Historia de la guerra del Peloponesio, a propósito de la gran peste que asoló Atenas: Los hombres dotados de una fuerte constitución no resistían mejor que los débiles a la enfermedad que se llevaba a todos por igual, incluso a los que recibían el tratamiento más cuidadoso… Terrible el espectáculo de la gente que moría como ovejas después de contagiarse al atender a los demás. Esto realmente causó más muertes que cualquier cosa. La plaga, venida de Etiopía, invadió muy pronto a toda Grecia, causando alta fiebre y la muerte en menos de una semana. En cuatro años, mató a la cuarta parte de toda la población. Su origen africano podría remitirnos al Ébola.
En el año 547 otra peste llegó del Medio Oriente a Europa, en tiempos de Justiniano, y se llevó la cuarta parte de la población del Imperio Romano. Una segunda ola empezó en 1346, en la ribera del Mar Caspio para durar de manera intermitente cuatro siglos: era la Muerte Negra, o peste bubónica, causada por una bacteria, Yersinia Pestis, así nombrada en referencia a quién la descubrió, Alexandre Yersin, un alumno de Pasteur. Venía de Mongolia, transmitida al hombre por las pulgas de la rata negra, y se expandió por toda Europa: la mitad de los enfermos moría antes de diez días y la peste se llevó a la tercera parte de la población total. Todavía en la primera mitad del siglo XVII, causó la baja de la población de Italia de 13 a 11 millones; en la ciudad de Venecia, mató en un solo año a 50 mil personas, algo que no se ha olvidado, puesto que cada 21 de noviembre los venecianos celebran una fiesta y una misa para recordar el fin de la plaga. La última gran pandemia, la de la gripe española, ocurrida a finales de la Primera Guerra Mundial mató entre 20 —estimación baja— y 40 millones de personas.
¿Y ahora? La llegada a Dallas de un enfermo de Ébola, que no tardó en morir, disparó las alarmas en EU (y México), de la misma manera que el contagio de una enfermera en España lo hizo en Europa. Ya no se encuentra el Ébola en el África profunda. Va a empezar en serio la lucha científica que tanto tardó por lo que ya dije.
La lección de la historia, si es que la hay, es, cito a Rudolph Virchow: Si la enfermedad es la expresión de la vida individual en condiciones desfavorables, entonces las epidemias deben ser indicadores de disturbios masivos en la vida global.
Pues sí. Nuestro mundo globalizado se ha vuelto mucho más vulnerable y frágil frente al surgimiento de nuevas infecciones o resurgimiento de viejas que se creían controladas; esa novedad no tiene nada de misterioso: el enorme incremento de movimientos masivos entre los continentes, sea por el comercio, el turismo o las migraciones de gente empujada por la miseria, el caos o la guerra, favorecen sobremanera la difusión del mal. El amontonamiento de la población en megalópolis multimillonarias, en todo el mundo, sea en Japón, Brasil, México o Nigeria y China, ofrece el más favorable terreno a la propagación del contagio. Otra lección, más optimista, de la historia es que la Muerte Negra de la Edad Media provocó un despegue de la ciencia médica y de los métodos de lucha contra el mal. ¿Seguiremos este ejemplo?